Desde un punto de vista liberal, la discusión sobre la minería suele desviarse hacia cifras agregadas: cuánto aporta al PIB, cuántos empleos genera o cuántos ingresos fiscales produce. Ese enfoque utilitarista, aunque común, elude la pregunta central: ¿con qué derecho se decide sobre el subsuelo y quién asume moralmente los daños que pueden producirse? En minería, esta omisión no es accidental, sino estructural. Cuando el subsuelo pertenece al Estado, la relación moral básica —persona, propiedad y responsabilidad— es reemplazada por una relación política: ciudadano, permiso y poder.
El caso panameño sigue siendo ilustrativo precisamente por cómo se entrelazan decisiones judiciales, disputas políticas y una noción difusa de propiedad. La mina Cobre Panamá, una de las mayores del mundo, permanece sin operación productiva desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato que habilitaba su explotación. A diciembre de 2025, la mina continúa cerrada, sin reapertura autorizada, con actividades limitadas a mantenimiento, preservación ambiental y gestión de riesgos. El gobierno ha impulsado una auditoría integral independiente, cuyos primeros resultados preliminares comenzaron a conocerse a fines de este 2025 y cuyo informe final está previsto para inicios de 2026. Paralelamente, el diálogo entre el Estado y la empresa operadora, First Quantum Minerals, se mantiene abierto pero condicionado, sin que exista aún una decisión definitiva sobre reapertura, rediseño del proyecto o cierre permanente.
Más allá del desenlace, el conflicto revela un problema moral profundo en la minería: la despersonalización de la responsabilidad que genera el régimen de propiedad estatal del subsuelo. Cuando el recurso “es de todos”, en los hechos no es de nadie en particular. Las comunidades cercanas a la mina no son propietarias, sino administradas. No otorgan consentimiento; apenas son informadas. Y cuando aparece un riesgo ambiental —afectación del agua, del suelo o de la salud— no existe un responsable claramente identificable frente a víctimas concretas, sino una cadena de permisos, excepciones y autoridades que diluyen la rendición de cuentas.
Desde una ética liberal, esto es problemático. La libertad no consiste en autorizar actividades mediante decretos, sino en respetar el principio de no dañar a terceros y asumir plenamente las consecuencias cuando ese daño ocurre. El estatismo del subsuelo rompe esa simetría moral: quien decide no es quien sufre, y quien explota no responde directamente ante quienes cargan con el riesgo.
Por eso, una salida libertaria no exige prohibir la minería ni idealizar la naturaleza, sino re-moralizar el sistema, acercando decisión y responsabilidad a las personas afectadas. Existen soluciones inteligentes de cooperación que no dependen de un Estado central omnipotente. Por ejemplo, acuerdos de servidumbre ambiental exigibles entre operadores y comunidades vecinas, donde se reconozcan límites claros de no-daño y obligaciones automáticas de reparación. O fideicomisos locales de garantía, financiados por la empresa mientras dure la actividad, administrados con participación ciudadana y liberados sin litigios cuando se verifiquen incumplimientos ambientales.
Asimismo, el monitoreo ambiental con control comunitario y datos abiertos puede sustituir parte de la desconfianza política por verificación directa. No se trata de más burocracia, sino de más control por quienes viven con las consecuencias. Incluso mecanismos de arbitraje local o jurados vecinales permitirían resolver conflictos sin escalar cada desacuerdo al plano nacional, donde todo se vuelve ideológico y binario.
El debate minero en Panamá —y en América Latina— no se resolverá preguntando si la minería “conviene” o no. La pregunta moral correcta es otra: ¿quién decide legítimamente sobre un territorio y quién responde cuando algo sale mal? Mientras el subsuelo siga siendo estatal, esas respuestas seguirán siendo evasivas. Paradójicamente, sólo allí donde la propiedad es clara puede hablarse de una protección genuina de las personas y del ambiente; los permisos políticos, en cambio, diluyen la culpa y vuelven moralmente opaca a la minería.
















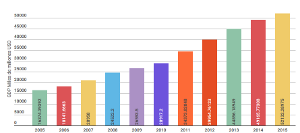
Add Comment