La reciente revelación de que diversas entidades del Estado panameño destinarán más de 70 millones de dólares en 2025 y 67 millones en 2026 a gratificaciones y aguinaldos debería encender una alarma no solo económica, sino fundamentalmente moral. Desde una perspectiva republicana responsable, lo preocupante no es solo la cifra , ya de por sí escandalosa en un contexto de crisis fiscal y carencias sociales, sino la filosofía que subyace a este tipo de prácticas: la idea de que el dinero de los demás puede usarse como si fuese propio, para premiar lealtades, alimentar clientelas y perpetuar privilegios.
Incluso si existiera algo parecido a una verdadera meritocracia en la administración pública (lo que en la práctica está muy lejos de ocurrir, pues las vacantes suelen llenarse por simpatías políticas más que por concurso de oposición y antecedentes), el otorgamiento de bonos y aguinaldos extraordinarios con recursos públicos es profundamente inmoral. El dinero estatal no es un fondo privado de gratificaciones, ni una caja de celebración para premiar al funcionario más sumiso al jerarca de turno. Es, en rigor, el fruto del esfuerzo de millones de ciudadanos que trabajan y producen, y a quienes el Estado extrae coercitivamente parte de su ingreso mediante impuestos.
La administración del dinero de otros sólo puede justificarse en nombre de economías de escala y coordinación, para proveer bienes que, de otra forma, serían más costosos o ineficientes de gestionar individualmente. Es decir: seguridad, justicia, salud y educación básica. Servicios esenciales cuya provisión colectiva tiene una justificación pragmática y, también humanitaria. Más allá de ese marco, todo uso de los fondos públicos es un acto de expoliación.
Por eso, cuando se destinan decenas de millones a aguinaldos y bonos para funcionarios, muchos de los cuales ya disfrutan de estabilidad laboral, privilegios sindicales y escalas salariales difíciles de encontrar en el sector privado, lo que se consuma es un acto de despilfarro inmoral. Se premia no al mérito, sino a la cercanía política; no al esfuerzo, sino al servilismo. Y peor aún: se financia ese derroche con los recursos que podrían aliviar problemas urgentes y reales, como el acceso al agua potable, la infraestructura de salud colapsada o la crisis educativa.
No se puede juzgar estas cifras con criterios de legalidad formal, porque la ley puede ser tan solo el instrumento de un sistema de privilegios. Lo que está en juego es un principio ético: nadie tiene derecho a disponer del fruto del trabajo ajeno salvo para lo estrictamente necesario en términos de convivencia y protección mutua. Cuando se usan millones de dólares para “coronar” al mejor burócrata complaciente, lo que ocurre es un doble atropello: se roba al ciudadano y se degrada la noción misma de servicio público, transformándola en botín partidista.
No hay que perder de vista lo más importante: lo que para un funcionario es un “bono de gratificación”, para un ciudadano es el sacrificio de horas de trabajo, de emprendimientos postergados, de inversión no realizada. Cuando el Estado se convierte en una fiesta de aguinaldos, deja de cumplir su función más básica y se convierte en un festival de saqueo institucionalizado.
La ética liberal nos recuerda que administrar el dinero de los demás es siempre un acto de extrema responsabilidad. No se trata de hacer fiestas con recursos públicos, sino de garantizar que lo que se toma al ciudadano retorne en forma de bienes esenciales que aseguren la vida en sociedad. Todo lo demás es abuso, y el abuso no se justifica ni con leyes ni con lindos discursos.
















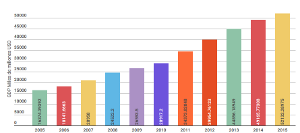
Add Comment