El siglo XXI ha convertido la atención en un bien escaso. En un mundo donde las pantallas capturan cada segundo de distracción y el pulgar decide con un gesto el destino de miles de imágenes, los museos enfrentan un desafío inédito: lograr que el visitante mire, sienta y recuerde. No se trata solo de conservar obras, sino de conservar experiencias.
El Museo del Prado y el Reina Sofía, dos de las grandes instituciones españolas, han asumido esta batalla con estrategias que mezclan arte, ciencia y psicología de la percepción. En el Prado, el cambio de color de las paredes de su Galería Central —del tradicional verde grisáceo a un azul oscuro profundo— no es un mero capricho estético. Como explicó su director, Miguel Falomir, el azul aumenta el contraste óptico y realza los tonos de maestros como Veronese o Rubens. Pero, sobre todo, pretende generar una atmósfera que invite a la contemplación.
La idea es sencilla y revolucionaria a la vez: condicionar el entorno para ralentizar el ritmo de observación. “Utilizamos elementos apenas perceptibles que permiten que la experiencia sea memorable”, afirma Alfonso Palacio, director adjunto de conservación del Prado. La disposición de las esculturas, la iluminación o incluso el tipo de cartela (la placa o etiqueta informativa) son variables cuidadosamente pensadas para que el visitante deje de mirar el móvil y mire, simplemente, un poco más.
No es casual. Estudios realizados en museos como el Metropolitan de Nueva York o el Art Institute de Chicago muestran que el tiempo medio frente a una obra ha caído de unos 30 segundos a menos de 10. La velocidad de consumo se ha colado también en el arte. Por eso, iniciativas como la del Prado apuntan a un objetivo más ambicioso: detener el tiempo.
El Reina Sofía, por su parte, avanza en una renovación radical. Su director, Manuel Segade, ha declarado la guerra al “cubo blanco”, esa estética neutra y minimalista que dominó las salas del siglo XX. En su lugar, propone tonos grises, luz cálida y espacios segmentados que guíen la mirada y ofrezcan un respiro. “Se trata de ralentizar la experiencia —dice el artista y comisario Xabier Salaberria—, de evitar que el visitante entre y salga de una exposición como si fuera un supermercado”.
Esa necesidad de pausa no es solo física, sino cultural. El crítico y curador Paco Barragán habla de una “crisis de atención” que redefine la relación entre el público y las obras. Hoy la visita a un museo es, para muchos, la oportunidad de subir un selfie a Instagram. El arte compite con su propia viralidad, y los museos lo saben. Permitir que el público vuelva a fotografiar el Guernica en el Reina Sofía no es una concesión al exhibicionismo digital, sino un intento de integrar esa cultura visual en la experiencia artística.
El reto, sin embargo, va más allá del color o de las redes sociales. Se trata de reinventar el papel del museo como espacio emocional, donde la contemplación recupere su lugar frente al consumo instantáneo. Gabriel Alonso, del Institute for Postnatural Studies, lo resume bien: “El arte no escapa a la fugacidad del consumo, pero podemos condicionarla”.
El museo contemporáneo ya no es solo un contenedor de obras, sino un ecosistema sensorial. Las paredes, la luz, los recorridos y hasta las zonas de descanso son parte del discurso. La misión es hacer que el visitante habite el museo, no que lo consuma.
Quizá esa sea la paradoja más hermosa de nuestro tiempo: mientras la tecnología acelera cada experiencia, los museos intentan recordarnos la lentitud. No buscan competir con la inmediatez del scroll, sino ofrecer un refugio frente a ella. Que alguien, por un instante, deje el móvil en el bolsillo y mire —de verdad— un cuadro.
Detener el tiempo, en el fondo, sigue siendo una forma de arte.
















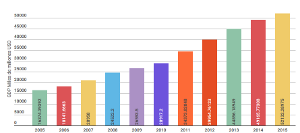
Add Comment