La literatura hispanoamericana despide a una de sus figuras más ilustres. Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de 2025 en Lima a los 89 años, deja un legado que trasciende las letras y se adentra en los dominios de la libertad, la política y la historia de América Latina. Premio Nobel de Literatura en 2010, y parte esencial del “boom” latinoamericano junto a García Márquez, Cortázar y Fuentes, Vargas Llosa dedicó su vida a explorar las tensiones entre el poder y la libertad, la moral y la corrupción, la historia y la ficción.
Entre su prolífica obra, La fiesta del Chivo (2000) ocupa un lugar central. No solo por su calidad literaria y su profundidad psicológica, sino por la contundencia con la que retrata los mecanismos del totalitarismo. Ambientada en la República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la novela alterna tres líneas narrativas: el regreso de Urania Cabral, hija de un político trujillista que regresa del exilio; los últimos días de Trujillo antes de su asesinato; y la historia de los conspiradores que acabaron con su vida.
Lo que Vargas Llosa logra en esta obra es más que una novela histórica. Es un testimonio feroz sobre cómo el poder absoluto degrada no solo a quienes lo ejercen, sino a toda una sociedad. El miedo, la obediencia ciega, la corrupción institucional y la degradación moral son los pilares de un régimen que, aunque caribeño y situado en los años 50 y 60, encuentra ecos inquietantes en nuestros días.
La fiesta del Chivo no es solo una denuncia del autoritarismo, sino también una meditación sobre la memoria, el trauma y la complicidad. Urania, la protagonista, representa a toda una generación marcada por el silencio, la represión y el dolor heredado. Su regreso a Santo Domingo no es solo geográfico, sino emocional: es la confrontación con un pasado que todavía duele, y cuya huella persiste.
En una época en la que resurgen liderazgos mesiánicos, discursos autoritarios y el desprecio por los límites institucionales, La fiesta del Chivo se vuelve urgente. Nos recuerda que los regímenes de fuerza no nacen de la nada: crecen con la indiferencia, se alimentan de la cobardía y prosperan en el terreno fértil del miedo.
Vargas Llosa escribió esta novela cuando ya era un intelectual consolidado, defensor de la democracia liberal y crítico implacable de los populismos, de izquierda y de derecha. Su postura ideológica —controvertida para muchos— nunca contaminó la honestidad de su literatura, que no evita mostrar la miseria humana incluso en los personajes más idealizados.
Hoy, al despedirlo, no solo lloramos al novelista que nos ofreció obras monumentales como Conversación en La Catedral o La ciudad y los perros. También nos despedimos del pensador que defendió, en cada línea, la libertad individual como principio innegociable.
La obra de Mario Vargas Llosa seguirá viva mientras se lean sus libros, pero La fiesta del Chivo, en particular, debería permanecer como lectura obligatoria para todos aquellos que, en tiempos de crisis, buscan entender cómo nace y cómo se sostiene una tiranía. Porque la historia —como la literatura— está ahí no solo para ser recordada, sino para no ser repetida.




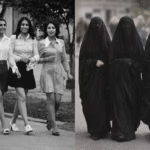











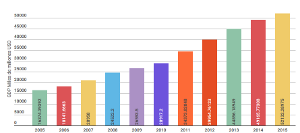
Add Comment