La discusión sobre el inmigrante suele nublarse con emociones, prejuicios y simplificaciones. Pero si realmente queremos entender qué pasa —y qué no pasa— lo primero es recordar un principio básico de pensamiento crítico: correlation is not causation.
Es decir: que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra.
En fenómenos complejos, como la economía, la seguridad o la movilidad social, no existe una única causa suficiente. Siempre hay múltiples variables interactuando al mismo tiempo. Y adjudicarle toda la responsabilidad a un solo grupo —por ejemplo, los inmigrantes— no solo es conceptualmente incorrecto: es políticamente funcional, porque desvía la atención de quienes sí diseñan la estructura de incentivos de una sociedad.
Argentina, Chile, Panamá o los Estados Unidos, son un caso ejemplar. Estos países fueron construidos por olas migratorias que buscaban libertad, trabajo, paz y la posibilidad de “hacerse la América”. Y lo lograron —no porque el continente fuera perfecto, sino porque el marco institucional permitía a cada persona trabajar, arriesgar, emprender y prosperar sin esperar subsidios ni protecciones especiales.
Ese punto es clave: el inmigrante histórico venía detrás de libertades, no detrás de beneficios. No buscaba refugiarse en un Estado paternalista, sino en un sistema que lo dejara desarrollar su propio destino.
El problema contemporáneo es distinto, y no por culpa del inmigrante. Si un país ofrece acceso irrestricto a bienes y servicios financiados con impuestos locales —sin requisitos claros de residencia, aportes o integración— la responsabilidad es de la política pública, no del individuo que responde racionalmente a los incentivos disponibles. Lo mismo ocurre con los temores que hoy circulan sobre religión, violencia o choques culturales: imputar colectivamente delitos, valores o intenciones a millones de personas que migran es tan irracional como injusto. La evidencia global muestra que la inmensa mayoría migra para trabajar, estudiar, escapar de regímenes opresivos o simplemente buscar una vida más segura. La violencia no “viene” con una nacionalidad, ni con una religión; emerge cuando los Estados fallan en asegurar justicia, garantizar la paz y hacer observar las reglas, que deben ser claras para todos.
El error no está en abrir las puertas, sino en no fijar condiciones transparentes y parejas para quienes entran y para quienes ya están dentro. Criminalizar al migrante es siempre más fácil que admitir fallas estructurales —pero es, además, profundamente equivocado. Por eso, cuando alguien afirma que “la inmigración genera costos”, habría que corregir la frase: no es la inmigración; es la mala política migratoria.
Si una reglamentación incumple la Constitución o crea beneficios que generan distorsiones, la solución no es cerrar la puerta a quienes vienen a trabajar, sino corregir la norma, ordenar el sistema y alinear incentivos.
Culpar al inmigrante por aprovechar un marco institucional mal diseñado es tan absurdo como culpar al consumidor por comprar productos en oferta. Las personas —locales o extranjeras— actúan siguiendo su interés. Los incentivos los define el Estado.
Además, la evidencia global contradice la narrativa simplista de que “los inmigrantes cuestan y no aportan”. La comunidad india en Estados Unidos, por ejemplo, duplica el ingreso medio del país, domina sectores de alta tecnología y registra el promedio de IQ y nivel educativo más alto en segunda generación. Este dato no es necesario para un argumento libertario —que se basa en la igualdad de derechos, no en coeficientes intelectuales—, pero sí desmonta el prejuicio de que solo algunos grupos “valen la pena”. Hostigar a alguien que produce, programa, trabaja y general valor en la sociedad no solo es moralmente miserable: es económicamente suicida.
Si queremos mejorar, empecemos por el diagnóstico correcto: los problemas no vienen de afuera. Vienen de un sistema roto que nadie quiere arreglar.
















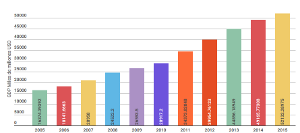
Add Comment