La historia de Sharifeh Mohammadi, ingeniera, sindicalista y activista, es un espejo donde vemos con nitidez el conflicto entre el individuo y el Estado. Arrestada en diciembre de 2023, fue condenada a muerte en julio de 2024 por “baghi” (rebelión armada), pese a que su “delito” real fue apoyar la autoorganización obrera y derechos de mujeres y trabajadores. La condena fue anulada por la Corte Suprema en octubre de 2024 por “defectos” del proceso; sin embargo, en febrero de 2025 un tribunal revolucionario volvió a imponer la pena capital, y el 16 de agosto de 2025 la propia Corte Suprema la ratificó, dejando su vida en manos del capricho estatal.
Desde una perspectiva libertaria, el caso es paradigmático: el Estado se arroga la potestad de definir qué asociaciones son “peligrosas” y qué ideas merecen castigo. La coacción jurídica se disfraza de “seguridad” para legitimar la censura y el control social. Para colmo, los cargos se apoyan en afiliaciones pasadas a organizaciones legales de trabajadores o en actividades de difusión, desde artículos hasta grupos de mensajería, lo que convierte la libertad de asociación y de expresión en papel mojado. Varias organizaciones de derechos humanos han subrayado el carácter político de la causa y las violaciones de debido proceso: confesiones bajo coacción, ambigüedades probatorias, juicios de excepción.
Este choque evidencia una confusión frecuente en el discurso contemporáneo: creer que la libertad se deriva de “derechos positivos”, prestaciones, favores, cuotas administrados por la burocracia. El feminismo libertario recuerda lo contrario: mujeres, hombres y personas trans o no binarias o de cualquier opción de género escogida, poseen derechos por el hecho de ser individuos. Esos derechos naturales —vida, propiedad, libertad ( dentro de las cuales se dan la asociación o expresión) no “se conceden” desde el estado; se reconocen y se protegen, ante todo, limitando el poder coercitivo estatal. Cuando el Estado se erige en tutor, convierte a los ciudadanos en súbditos: primero condiciona, luego selecciona, y al final decide quién merece hablar, reunirse, protestar o, como en el caso de Mohammadi, quién merece vivir.
Lejos de la retórica de despacho, hay experiencias que encarnan un feminismo de base, centrado en la agencia personal y la autodefensa comunitaria. Las mujeres de Rojava (noreste de Siria) han construido estructuras horizontales —consejos paritarios, casas de mujeres (Mala Jin), justicia comunitaria— y milicias de autodefensa como las YPJ, que fueron clave contra ISIS. Su ideario, conocido como jineolojî, pone la libertad femenina y la autonomía local en el centro, sin esperar permisos de ningún ministerio. No es un “falso feminismo” de privilegios concedidos desde arriba, sino un ejercicio directo de libertad y responsabilidad compartida.
En esta clave, el caso de Sharifeh no es una excepción trágica, sino el recordatorio de que la emancipación no se negocia con el poder: se ejerce. Quien defiende un feminismo libertario no pide trato preferencial ni nuevas cadenas “bienintencionadas”, pide que el Estado quite las manos de la garganta: que no criminalice la asociación, que no castigue la crítica, que no convierta tribunales en patíbulos. El pluralismo —mujer, hombre, trans, gay, o como cada quien se defina— se defiende protegiendo al individuo concreto, no creando castas jurídicas.
¿Qué hacer? Primero, claridad moral: condenar sin matices la pena de muerte y la criminalización de la disidencia. Segundo, solidaridad práctica con los presos de conciencia y con las redes que documentan abusos y ofrecen defensa legal. Tercero, coherencia intelectual: el feminismo que delega su fuerza en “derechos positivos” administrados desde arriba termina rehén de la misma maquinaria que hoy ejecuta a las disidentes. La alternativa libertaria es más austera y más exigente: límites estrictos al poder, garantías procesales reales, y un principio indeclinable de no agresión.
Sharifeh Mohammadi nos interpela desde el lugar exacto donde la libertad deja de ser eslogan: cuando cuesta. Su vida pende de una resolución dictada por jueces que responden a la razón de Estado. La nuestra, en cambio, puede responder a la razón de la libertad: defender a cada individuo, sin apellidos ideológicos ni prebendas, porque ahí —y sólo ahí— empieza la justicia.
















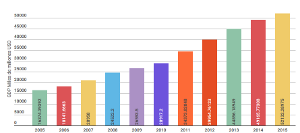
Add Comment