La política exterior del presidente Donald Trump en su segundo mandato parece definida por una paradoja desconcertante: un tono sorprendentemente cordial hacia China, contrastado con acciones cada vez más hostiles por parte de su Administración. En su análisis publicado en El Mundo, el historiador Niall Ferguson desentraña esta ambigüedad, advirtiendo que podría tener consecuencias geoestratégicas de gran calado.
Durante la campaña electoral, Trump prometió imponer aranceles del 60% a los productos chinos. Sin embargo, ya instalado nuevamente en la Casa Blanca, su retórica se ha suavizado, e incluso se refiere a Xi Jinping como un “buen amigo”. Lejos de anunciar una distensión real, este giro retórico convive con un endurecimiento tangible de la política comercial y tecnológica hacia Pekín: mayores aranceles, más restricciones a empresas chinas y una escalada en la competencia por la supremacía digital.
Ferguson interpreta esta contradicción como una forma de realismo estratégico. Estados Unidos, enfrentado a retos simultáneos en Europa del Este, Oriente Medio y Asia-Pacífico, busca evitar un conflicto directo con China a corto plazo. La hipótesis es clara: si Washington logra un acuerdo con Pekín para estabilizar el Pacífico, podría concentrarse en otros frentes, como contener a Rusia o desactivar tensiones con Irán.
No obstante, Ferguson alerta de los riesgos de esta lógica. Al igual que Nixon en los años 70, Trump parece confiar en que es posible separar a China de Rusia. Pero las circunstancias actuales no permiten tal jugada con la misma facilidad. Los vínculos entre Xi y Putin son hoy más sólidos y estratégicos que nunca. Apostar por un deshielo con Pekín mientras se rehabilita a Moscú podría dejar a EE.UU. sin apoyos fiables ni disuasión efectiva ante una eventual crisis en Asia.
Taiwán es, precisamente, el punto neurálgico de esa potencial crisis. La Administración Trump ha intentado rebajar el tono, pero China continúa fortaleciendo su arsenal y capacidad de intimidación. Ferguson sugiere que Pekín podría optar por un “bloqueo blando” de la isla, una provocación que pondría a prueba los límites de la respuesta occidental. A ello se suma la preocupante escasez de recursos militares estadounidenses: falta de misiles, de reservas industriales y de logística suficiente para sostener un conflicto prolongado.
La ambigüedad estratégica, que durante décadas funcionó como doctrina respecto a Taiwán, se extiende ahora a toda la relación con China. El peligro radica en que esa ambigüedad —un intento de disuasión mediante la incertidumbre— ya no parece ser efectiva. Xi Jinping podría interpretar las señales mixtas como una oportunidad, no como una amenaza.
Ferguson concluye que Estados Unidos debe aclarar su postura o arriesgarse a una confrontación mal calculada. En un mundo donde la percepción de debilidad puede ser tan decisiva como la fuerza real, la coherencia estratégica ya no es un lujo: es una necesidad















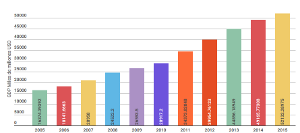
Add Comment